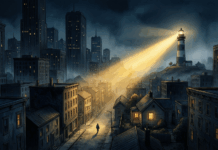Hoy Jesús nos vuelve a decir algo muy bonito y muy serio a la vez: “Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo”. En un mundo que a veces parece muy complicado, con muchas noticias tristes, con guerras, con personas que huyen de sus países y no siempre son bien recibidas, el Señor nos pide que no tengamos miedo, que no nos apaguemos, que sigamos haciendo el bien, aunque sea pequeño.
Para entenderlo mejor, voy a contaros una fábula, un cuento. ¿A quién le gustan los cuentos? La fábula es como un cuento, pero al final tiene una enseñanza.
Fábula – Luminia: “La ciudad que olvidó la luz”
Había una vez una gran ciudad llamada Luminia. Desde lejos, de noche, se veía brillar como el amanecer: la luz salía de las ventanas, de las plazas, hasta de las sonrisas de la gente. Los viejos contaban que, muchos años atrás, cuando alguien tenía hambre, siempre encontraba un plato en la mesa de algún vecino; cuando alguien venía de lejos, sin casa, siempre hallaba una puerta que se abría y una cama donde descansar. Decían que la fuerza de Luminia no estaba en sus murallas ni en su dinero, sino en su capacidad de compartir.
Pero, con el paso del tiempo, algo cambió. Llegaron tiempos de crisis, de miedo, de muchas noticias que repetían que los de fuera eran peligrosos, que había que cuidarse solo de los suyos, que cada uno se buscara la vida. Muchos empezaron a pensar: “Si doy, me quedaré con menos; si abro la puerta, me quitarán lo mío.” Empezaron a construir muros, reales e invisibles, y a cerrar ventanas. La gente dejó de mirar a los pobres, a los que dormían en la calle, a los que venían de otros países buscando un futuro.
Un día, los habitantes de Luminia se dieron cuenta de algo extraño: la ciudad ya no brillaba. Las calles estaban oscuras, aun cuando el sol salía. No es que el sol se hubiera apagado, es que la luz de los corazones se estaba apagando poco a poco. Cada casa protegía su pequeña lámpara, pero la escondía bajo la cama, con miedo a que alguien se la pidiera prestada.
En una esquina de esa ciudad vivía una niña llamada Clara, con sus padres y su hermano pequeño. No eran ricos, pero cada noche agradecían tener un plato de sopa caliente y un techo. La abuela de Clara siempre le repetía unas palabras antiguas de un profeta:
—“Si partes tu pan con el hambriento, si acoges en tu casa a quien no tiene techo, si cubres al que ves desnudo… entonces tu luz surgirá como la aurora.”
Clara no entendía del todo, pero aquellas palabras le gustaban.
Una noche de invierno, mientras regresaba a casa con su madre, vio a un hombre tumbado en el suelo, cerca de un cajero. Tenía la piel muy fría, la ropa rota y una mochila pequeña con todo lo que poseía. La madre, al verle, apretó el paso, porque también tenía miedo. Pero Clara tiró de su mano:
—Mamá, ¿no ves que tiene frío? —susurró—. ¿No podemos hacer algo?
La madre dudó. Por la cabeza le pasaron todas las noticias que hablaban de peligros, de robos, de “gente extraña”. Pero también recordó las palabras de la abuela y del Evangelio de aquel domingo: “Vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una lámpara para meterla debajo de un celemín.”
Se miraron a los ojos. La madre suspiró y dijo:
—No sé si podremos hacer mucho… pero algo sí.
Subieron corriendo a casa. Sacaron una manta que tenían guardada en el armario; prepararon un bocadillo, llenaron un termo con caldo caliente. Bajaron de nuevo, con el corazón temblando, como san Pablo cuando decía que se presentaba débil y tembloroso, pero confiando en la fuerza de Dios y no en la suya.
Se acercaron al hombre.
—Buenas noches —dijo la madre—. Somos tus vecinos. No tenemos mucho, pero queremos compartir esto contigo.
El hombre abrió los ojos. Se llamaba Yusef, venía de lejos, de un país roto por la guerra. Había cruzado mares y fronteras, pero lo que más le dolía no eran las heridas del viaje, sino las miradas que le decían: “Aquí no eres bienvenido”. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, alguien le llamaba “vecino”.
Clara le ofreció el bocadillo con una sonrisa. Y, de pronto, ocurrió algo que nadie esperaba: en medio de aquella esquina fría, una luz muy suave comenzó a brillar. No venía de las farolas ni de ninguna ventana; parecía brotar del gesto de la niña, de la manta compartida, de la sopa caliente. Era una luz pequeñita, pero clara, que muchos pudieron ver.
Al día siguiente, los vecinos pasaron por la misma esquina. Uno dijo:
—Aquí ayer vi algo raro… como una luz.
Otro añadió:
—Yo también la vi… y hacía tiempo que no sentía tanta paz.
La noticia se fue extendiendo. Algunas personas empezaron a pensar: “Si esa niña y su madre han sido valientes, quizá nosotros también podemos hacer algo”. Una familia dejó de tirar comida y empezó a preparar raciones extra para quienes pedían en la puerta del supermercado. Un señor mayor decidió dedicar una tarde a la semana a visitar a un anciano que vivía solo. Una pareja joven se ofreció para ayudar en el grupo que acompañaba a personas migrantes recién llegadas. Una señora se animó a dar la bienvenida a las personas que venían nuevas a la parroquia.
Y con cada gesto, una nueva lucecita se encendía en Luminia. No eran focos ni leds, sino luces que salían del corazón: la luz de la generosidad, de la hospitalidad, de la solidaridad, de la valentía de no esconderse cuando un hermano sufre. Las sombras seguían existiendo, los problemas no desaparecieron de golpe, pero ya no eran tan densos, porque había faros humanos que los atravesaban.
Un día, los sabios de la ciudad se reunieron muy preocupados. Ellos llevaban tiempo buscando “la solución” en grandes discursos, en planes complicados, en reuniones interminables. Hablaban de seguridad, de economía, de poder. Pero no conseguían encender de nuevo la luz de Luminia. Entonces invitaron a Clara para que les contara qué había hecho.
La niña se puso nerviosa. No sabía hablar en público, no tenía “ningún master”, ni discursos elegantes, como decía san Pablo. Solo tenía su experiencia y una fe sencilla. Respiró hondo y dijo:
—Yo… solo vi a una persona con frío y le compartí mi pan y mi manta.
Los sabios se miraron unos a otros, un poco decepcionados.
—¿Solo eso? —preguntaron.
Clara sonrió y respondió:
—Sí. Pero alguien muy importante, hace muchos años, dijo que si partimos nuestro pan con el hambriento, brillará nuestra luz en las tinieblas y nuestra oscuridad se volverá mediodía. A lo mejor la luz que buscamos no está en las grandes palabras, sino en las pequeñas obras.
En aquel momento, se hizo un silencio profundo. Y, sin que nadie apretara ningún interruptor, toda la sala se iluminó. No era magia. Era el Espíritu de Dios recordándoles que la verdadera luz no se fabrica, se vive.
Desde entonces, en Luminia se instauró una costumbre: cada familia, cada domingo, hacía un gesto concreto por alguien más vulnerable —una visita, una comida compartida, una llamada, una oración por una persona que lo necesitaba, una carta a alguien que sufría—. Y los niños eran los primeros en recordarlo.
Así, poco a poco, la ciudad que había olvidado la luz se convirtió de nuevo en una ciudad que brillaba en medio de un mundo oscuro. No porque no hubiera problemas, sino porque había personas decididas a ser sal que da sabor y luz que no se esconde.
Y colorín colorado, este cuento… se ha acabado.

¿Cuál es la enseñanza? ¿Qué nos dice Jesús hoy?
Nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestro mundo, se parece mucho a Luminia. También vemos pobreza, soledad, gente que llega de otros países y no siempre es acogida, personas que sufren lejos de sus casas. A veces pensamos: “¿Qué puedo hacer yo, que soy tan pequeño, tan débil, tan ocupado?”
Hoy el Señor nos lo recuerda, por boca del profeta Isaías, de san Pablo y del propio Jesús:
- Cuando compartes tu merienda con quien no tiene, eres luz.
- Cuando acoges al nuevo compañero de clase que viene de otro país, eres luz.
- Cuando en tu familia abrís la puerta para ayudar a alguien que lo pasa mal, sois luz.
- Cuando decís la verdad, cuando defendéis al que es insultado, cuando elegís el bien común y no solo “lo mío”, sois sal que da sabor a la vida.
Y todo eso, aunque nadie lo aplauda, Dios lo ve y enciende en vuestro corazón una claridad que nada ni nadie puede apagar.
Por eso, el Señor nos deja a todos una tarea para este semana, una invitación a algo muy concreto:
- A los niños, pedidle a Jesús esta semana poder hacer al menos un gesto de luz: una ayuda, un abrazo, una palabra y gesto bueno;
- A los mayores, pidamos la gracia de mirar a quienes sufren —especialmente a las personas migrantes y a los más pobres— no con miedo, sino con la compasión de Jesús.
Y ahora, antes de seguir la misa, podemos decir todos juntos, esta breve oración:
“Jesús, quiero ser luz para los demás.
Ayúdame a compartir, a acoger y a no tener miedo.
Que mi familia sea sal y luz en nuestra ciudad.
Amén.”
Que el Señor nos conceda vivir así, para que, viendo nuestras buenas obras, muchos puedan dar gloria a nuestro Padre del cielo.
Alberto Ares Mateos, SJ
Homilía del Domingo V del Tiempo Ordinario, 08 de febrero de 2026 en la eucaristía con familias en la Parroquia de San Antonio de Padua en Etterbeck, Bruselas.
Lecturas de este domingo: Isaías (58,7-10); Sal 111; Corintios (2,1-5); Mateo (5,13-16)