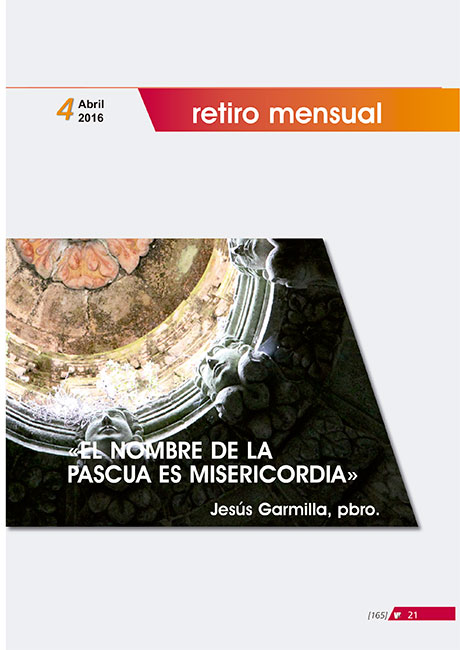
«EL NOMBRE DE LA PASCUA ES MISERICORDIA»
La Pascua es una sobrecarga del amor de Dios
Si como nos recuerda el papa Francisco, “el nombre de Dios es misericordia”, no parece desatinado pensar que también la Pascua de Jesucristo “se llama misericordia”. Y no es cuestión de forzar textos o de hacer cabriolas con el lenguaje y sus significados. Si lo pensamos bien, “solo desde la misericordia de Dios pudo tener lugar el evento pascual”. La Pascua es, sin lugar a dudas, un gesto insólito del Dios misericordia, por eso nos sobrecoge y hasta nos abruma: porque solo puede brotar del mismo Dios, que nos crea por amor y nos salva desde el amor. O sea, desde la misericordia que es Dios.
Siempre he pensado que si, para Pablo, “la cruz es escándalo y necedad” para judíos y gentiles, también para muchos o para todos, más “escandalosa y necia” es la Pascua de resurrección de Jesús. Quizás Pablo no cayó en la cuenta de ello. Aunque nos apostillara, en texto inolvidable y manoseado que “si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe”. Porque la Pascua es una sobrecarga del amor del Dios que nos supera, nos conmueve y nos deja boquiabiertos porque rompe osadamente, provocativamente, nuestra propia muerte inevitable y todas las coordenadas de la racionalidad humana; es decir, la misericordia fragmenta al Mal y su misterio de un modo tal, que termina destruyendo para siempre su capacidad de dañarnos. Dios, en la Pascua, “se atreve” a eliminar de un plumazo el misterio del Mal inherente a la finitud, la precariedad y la fragilidad de todo lo existente; un mundo tan limitado y un ser humano tan débil, que Dios Creador, “pura perfección”, “no pudo crear” sino limitado a pesar del amor originante, sello de garantía de una Creación donde la imperfección no estuviera misteriosamente presente.
Esa osadía de Dios de glorificar a su Hijo, y con Él, a todo el Universo y a toda la Humanidad creada, nos impide deambular como zombis somnolientos, hacia un final sin fin. En la Pascua, Dios culmina la obra de su Creación amorosa. A partir de ese momento, de ese hecho real, todo alcanza luminosidad meridiana, el sinsentido cobra sentido, el afán de amar y ser amados alcanza su cenit, se disuelven las preguntas ante la Majestad de la única respuesta: ¡el mundo tenía sentido, y a veces lo olvidábamos, y a veces no lo sabíamos! El día de aquella madrugada de nisán, cuando corrían Magdalena, Pedro y el otro discípulo, –como siempre y como todos, a distintas velocidades– hasta alcanzar el sepulcro con la losa quitada (cf. Jn 20,1-8), y entrar y salir del hueco oscuro y húmedo, y correr de nuevo de regreso para dar la noticia, para ser mensajeros desde los inicios, ese día, ese amanecer único en la Historia, el Universo –y con él, nosotros– alcanzamos la plenitud de los tiempos, el futuro absoluto hacia el que caminamos, casi siempre ignorantes, asustados, malheridos, temerosos, ansiosos. La misericordia lo había logrado: el Bien era más fuerte que el Mal. La Vida, por vez primera y ya para siempre, había vencido a la muerte, al dolor y a toda la retahíla de sinsabores e interrogantes humanos.
Del grito emblemático del Gólgota a la respuesta de la Pascua
Solo desde esa aurora de sobresaltos y carreras, de sustos y primeras incredulidades, de gozos y llantos contenidos, se puede entender a Jesús, el Hijo único del Padre, el Cristo. Solo desde ese gesto misericordioso del Dios glorificador se pueden interpretar el Universo, el misterio congénito del hombre y la mujer, los avatares del pasado, del presente y del futuro. El gesto glorificador del Padre fue su respuesta aparentemente silenciada y preterida al único grito emblemático de la Humanidad, al gran grito de su buen Hijo al borde ya de la muerte incomprensible e injusta, alzado y fijado a una cruz de ignominia, la cruz “escándalo y necedad”. Aquella justa queja, aquel alarido legítimo de la Víctima, tan viejo y tan nuevo todavía, aquella pregunta humana –la más humana de todas– que quedó entonces sin responder: “Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado?”, recibía ahora la única respuesta posible a la única pregunta necesaria: “Hijo mío, ¡si tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo!” (Lc 15,31); las mismas palabras del padre misericordioso de la parábola de Lucas al hijo mayor; las mismas palabras que el Padre misericordioso, nuestro Padre, nos dice constantemente; las mismas palabras que tantas veces no escuchamos, no descubrimos, no creemos.
La Pascua, entonces, que es siempre pascua desde y gracias a la misericordia, se convierte en piedra angular para desentrañar el misterio del ser humano y de todo lo creado. Porque también se convierte en hermenéutica imprescindible para “entender” a Jesús de Galilea. Y, por eso mismo, única fuente de iluminación del Misterio denso del mismo Dios. Todo se “explica” desde aquel amanecer, desde aquel alba de fecha incierta en el pobre calendario humano. Nada, sin aquel alarde de amor por parte de Dios, puede ya alumbrar los claroscuros históricos de los humanos. Y nada, a partir de este hecho de fe pura y dura, cobra atisbos de solución o respuesta a las inquietudes del ADN humano, siempre hambriento y sediento de Trascendencia.
Del sobresalto de la Pascua al regalo de la fe
Por eso la Pascua, como la Cruz, se envuelve en el mismo contexto de escándalo y necedad. La Pascua como sobresalto, es siempre un reto y un desafío para todos. Creer “que un muerto salió de su tumba”, dicho así de basto y de burdo, “para nunca más morir”; creer que esa osadía de Dios rompiendo las leyes de la muerte y de la vida para siempre; creer que todos estamos invitados a participar de la misma “locura del amor de Dios”, es, si lo reflexionamos, un acto de fe in extremis, es decir, el gran acto de fe; tal vez, el único acto de fe al que estamos abocados, inducidos, invitados. La glorificación que el Padre hace de su Hijo resucitándolo de la negación absoluta de humanidad que suponen la muerte biológica y todas las demás muertes de pequeño o mayor formato que nos amenazan a lo largo de nuestra biografía, nos sitúa en la disyuntiva de ser o no ser. Creer la Pascua nos lleva al ser, es decir, a la vida, al sentido y legitimidad de la existencia de todo lo creado; por el contrario, rechazar el escándalo pascual, nos sumerge en la ceremonia patética de una existencia con una finalidad sin fin, de un absurdo, de una mascarada, de una tomadura de pelo. Sartre tendría razón: “el hombre es una pasión inútil”, y Dostoiewski también: “si Dios no existe, todo está permitido”. Solo en la pascua nuestra fe encuentra sus mejores asideros, su única cimentación: la piedra molar de la arquitectura de la vida. Y de la muerte.
La fe en la Pascua es tan ardua como la misericordia misma. Creer en la vida, y en la vida digna, en medio de tantas víctimas supone no solo ese acto ingente de fe pura y dura, sino también el coraje de creer a pesar de todo, de esperar contra toda esperanza. El coraje de creer en la Pascua es un acto insólito, contradictorio a simple vista, políticamente incorrecto, socialmente ingenuo, intelectualmente dudoso. Porque la fe en la Pascua de la misericordia, solo se entiende desde Dios y, como siempre, solo Dios nos regala el don de la fe en este acto sublime y atrevido de creer en la Pascua, es decir, de creer en Él como Padre ahíto de misericordia. Pero, también como siempre, no todo ni solo es “cosa” de Dios: es, también y a la vez, apertura disponible y acogedora por nuestra parte del gran regalo pascual. E implica, a su vez, una puesta al día de nuestra vida de creyentes.
Dios nos regala la Pascua, pero nosotros hemos de posibilitarla en nosotros mismos y en nuestro mundo, especialmente en las víctimas, en los sufrientes, en los descartados. No es un regalo preciosista, para espíritus fieles y piadosos, para creyentes que no se interrogan nada y a todo responden amén. El regalo de creer que Dios ha glorificado a su Hijo Jesucristo rescatándolo de la caverna oscura y húmeda del final ominoso de la vida no es nunca un don privado ni privatista. Es un regalo tan sublime que solo se disfruta cuando se comparte desde la alegría. Una alegría que no puede ser formal, obligada, ni siquiera “lógica”, sino una alegría inherente al mismo regalo inesperado del Dios imprevisible que es el Dios de Jesús y, por eso, nuestro Dios. Compartir la Pascua desde la alegría de creernos de verdad resucitados con Cristo, debería ser una explosión natural, obvia, consecuente, del gozo que nos debe suponer creer “que todo irá bien”, que Dios “está al tanto” de nuestros corazones rotos. Por eso, y desde ahí, puede nacer, junto al regalo de la Pascua que Dios nos hace, el regalo de la alegría inherente y auténtica al mismo regalo.
En un mundo necesitado de Pascua
Vivimos en un mundo donde, hoy como siempre, la especie humana se hace daño. Somos los animales –eso sí, “racionales”– que menos coherentes somos con nuestra misma razón de ser, los únicos con conciencia clara y específica, pero también los únicos en desatender los reclamos de la madre Naturaleza. Los únicos que nos herimos sin existir nunca razones suficientes para hacerlo, los únicos que destruimos el mundo-soporte, el hábitat, que nos sostiene, protege y concede todos los requisitos para que esa vida pueda subsistir. Este mundo plagado de víctimas y victimarios que somos todos, de corruptos y corruptibles que también somos todos aunque no tengamos cuentas en paraísos fiscales; este mundo que se desangra en los mares-cementerio del Mare Nostrum; este mundo donde el macho-alfa violenta y asesina a la hembra; este mundo que no quiere dialogar, ni concordar, ni reconciliar, ni compartir, ni pacificar; este mundo que se nos ha dado, que no hemos comprado ni podemos vender, que destruimos frívola e irresponsablemente para que medre nuestra bolsa privada; este mundo, este mundo nuestro que es obra de Dios, está urgentemente necesitado de palabras de vida, de justicia, de igualdad, de paz, de armonía. Está necesitado de pascua, de alegría, de esperanza fundamentada desde la fe y la racionabilidad, en definitiva, desde lo único que lo salvará: el amor, reflejo de la misericordia del Dios “cuyo nombre es misericordia”. A este mundo “hay que hacerle la pascua”, en el sentido diametralmente opuesto al que suele emplearse vulgarmente.
De la huida a Emaús al regreso confiado a Jerusalén
La Pascua de resurrección lleva siempre al anuncio comprometedor que denuncia todo aquello que se le enfrenta o se le contrapone. Lo encontramos claramente en los testimonios pascuales de fe que nos presenta Lucas en los Hechos. Pero lo saboreamos en el hermoso texto de Emaús (especialmente Lc 24,13-35, y más sucintamente Mc16,12-13).
La historia de Cleofás y su compañero (o compañera, tal vez) es nuestra propia historia, y la de la gente de nuestro entorno: ese caminar dispersos, aturdidos, asustados; esa conversación quejumbrosa y decepcionada, traicionada tantas veces, desesperada, ese diálogo de dos que solo es uno en la soledad humana; esa presencia del Dios peregrino compañero de camino, respetuoso y elegante que solo se sugiere, se atisba, se asoma, sin forzar conciencias ni manipular biografías; esa comida a la búsqueda de llenarse de la cercanía, el afecto, la amistad de los otros, la comida familiar, la comida entre amigos, la comida para celebrar, la comida para sobrevivir físicamente, la comida inevitable que puede deparar encuentros, amistad, fraternidad, amor, compañía. El banquete de la Eucaristía. Y finalmente el desvelamiento del peregrino “que siempre estuvo conmigo” y que se descubre “al partir el pan”, al desgranar la vida… Y al final del camino, con alegría y paz, el regreso a casa para comunicar la gran noticia: “era verdad lo que decían las mujeres”; la Iglesia “en salida”, anunciando… La iglesia que regresa a Galilea, “porque todo empezó en Galilea”. La iglesia que regresa a las periferias.
De Jerusalén a Emaús. Viaje de ida y vuelta. Glosando Lucas 24,13-35
- a) Conversando con Cleofás
El compañero(a) de Cleofás es un personaje anónimo, sin nombre, para poder identificarse con cualesquiera de nosotros. Iba tan decepcionado como su condiscípulo, tan roto por dentro como él. E iban dialogando. Tal vez en un diálogo que era más bien un monólogo: más un desahogo que una conversación útil con objetivos. Preguntas dirigidas al otro que en el fondo me las dirijo a mí mismo. Frustraciones que comunico, no tanto para que otro las conozca sino para “sacarlas” de mis adentros. Iban por el camino, seguramente una calleja, un camino a medio hacer, tal vez sinuoso, tal vez impreciso. Huían de Jerusalén.
+ ¿Cómo ha podido ocurrir todo esto? ¿Por qué nos ha engañado? Lo dejamos todo por seguirle y al final todo fue un fiasco, una ilusión más sin consecuencias. Se nos agotaron dentro las utopías, las esperanzas, los entusiasmos, las expectativas. La fe se hizo añicos para dar paso al vacío de la cruda realidad sin visos de legitimidad ni sentido. ¡Era un impostor! Por eso nos vamos de Jerusalén, de la vida, del compromiso, del proyecto ilusionante del Evangelio. ¿Cómo renovar ahora “el amor primero”? ¿Cómo creer desde la cruz y el fracaso? El camino hacia Emaús es el camino hacia la nada, hacia un baño de frustración, hacia el punto final de una esperanza….
- b) Se acerca un intruso
Suele ocurrir. Cuando más se necesita la soledad, el silencio, el diálogo de sordos con el compañero peregrino de camino, aparece alguien de improviso, alguien inesperado, incluso desconocido. Alguien que se nos cuela en la conversación. Y comienza a hacer el mismo camino hacia Emaús con nosotros.
+ Cleofás, ¿quién es éste que irrumpe entre nosotros? ¿quién le dio vela en este entierro? Yo no le conozco. Tú tampoco. Cleofás, ¿por qué nos acompaña, nos pregunta?, ¿por qué nos habla?. “¿Eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha ocurrido?”, lo de Jesús de Nazaret, en quien habíamos puesto las esperanzas, pero nos ha decepcionado. Pero Cleofás, el peregrino inoportuno se atreve a explicarnos, a interpretar los hechos y lo que nos ronda en el corazón y en la mente… Es un intruso que nos acompaña, es alguien que nos conoce de algún modo, es alguien que sabe nuestras preguntas íntimas y las responde sin nosotros formularlas. Es alguien que “me hace arder el corazón”. Y no sé por qué. No lo entiendo. Solo lo escucho a medias, entreveradamente, desde mi tristeza y mi perplejidad… ¿Por qué no invitarle “a que se quede con nosotros… el día declina y la noche ya está cerca ”, y el camino se acerca a Emaús?
- c) Una comida especial
El sendero tortuoso se detiene en una ínfima aldea. Continúa la soledad y el resquemor dentro. El diálogo entre los discípulos peregrinos se ha abortado. Ahora es el “intruso”, el peregrino que “les explicó las Escrituras y todo lo referente al Profeta” mientras andaban confusos y desanimados. Es hora de comer, “el peregrino se recuesta a la mesa con ellos”. En Emaús, a dos leguas de Jerusalén y muchas más de Galilea.
+ Cleofás, ¿qué está pasando? Algo extraño va renaciendo dentro de mí. Ya no soy alguien anónimo, me ha llamado por mi nombre. Me conoce. ¿Nos conocemos? Hay algo en Él… que me desconcierta, atrae, y conmueve. No es como los demás. Es tan humano, tan humano, como solo lo era Él, el Crucificado fracasado en el Gólgota, nuestra esperanza claudicada, escupida, perdida. Ha partido el pan, ha fraccionado la muerte y el fracaso, el dolor y el misterio del Mal. ¡Es Él! ¡Solo puede ser Él! “El susto que nos dieron las mujeres anunciándonos un baile celestial de ángeles y una resucitación de Jesús”, tenía consistencia. No eran chismes ni murmuraciones. Tenía razón el peregrino inesperado del camino: “hemos sido torpes y lentos para creer. Olvidamos que solo por la cruz se llega a la vida”. “Se nos han abierto los ojos, pero Él ha desaparecido”.
- d) De vuelta a Jerusalén, escala para Galilea. El anuncio
“Se levantaron al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus compañeros”.
+ Cleofás, ¡qué distinto este viaje de vuelta a casa!, voy con el corazón “en ascuas”, como cuando nos hablaba. Solo Él podía partir el pan de esa forma, solo Él rompe y separa la vida de la muerte para lanzarnos a la Vida en plenitud. Hay que comunicárselo a los amigos, a las gentes, dar la razón a Simón, a Juan, a las mujeres, explicárselo a Tomás para que crea… Emaús no fue el final del camino, tampoco lo es Jerusalén. Hay que volver a Galilea, “allí donde empezó todo”.
EPÍLOGO: Algunas precisiones de orden “teológico” que pueden ayudar…
Como en muchas “verdades” de nuestra fe, estamos necesitando una intelección más razonable de nuestros dogmas y misterios de fe. En la resurrección, el misterio “clave” de nuestro ser de cristianos, ocurre lo mismo. Nuestro ideario religioso en torno a ella es deficitario de un acercamiento más correcto y “actualizado” que nos permita “creer con razonabilidad”, con un planteamiento teológico que se adecue más a nuestra mentalidad contemporánea. Y son varios los “aspectos” de la resurrección que habrá que clarificar, resituar, iluminar.
Tal vez, en primer lugar haya que decir que la resurrección de Cristo debe referirse siempre al acto glorificador y decisivo de Dios Padre. Jesús “no resucita por sí mismo”, no es el actor directo de su propia resurrección, sino el sujeto paciente de una obra maravillosa de un Dios Padre que definitivamente no le dejó abandonado en la muerte ignominiosa de la cruz. Dios no lo traicionó en el momento culminante de su vida. El grito estremecedor de Jesús, que tantas veces recordamos: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado”, se “resuelve” ahora en la acción gratuita y salvadora, definitiva y extraordinaria del amor único de su Padre Dios. Tal vez no sea tan herético poder decir que “Jesús fue el primer sorprendido por su propia resurrección”, en el fondo, “el primer testigo” maravillado de su propia resurrección. El Jesús que se sometió obediente y “y puso su espíritu en las manos de Dios”, con profunda fe sin fisuras ni desesperación alguna, se experimentó a sí mismo glorificado, resarcido de su muerte injusta por el suceso real de la acción de Dios. Esta comprensión de Jesús como “alguien que es resucitado por otro y que no resucita por sí mismo”, la explica Hans Küng hablando con un término poco común, pero más estricto y riguroso: habla de “resucitación”, como un concepto con mayor propiedad teológica, que “resurrección”, sin que esto signifique que rechace éste último como el más extendido y conocido de todos.
Aceptada esta importante clarificación, con la inherente comprensión de la imagen nada deista de un Dios que se compromete y vincula con la vida de los seres humanos sin por ello forzar o violentar mínimamente la autonomía propia de la Creación, hemos de añadir, en segundo lugar, otra importante aportación: son varias las imágenes, parábolas, representaciones, metáforas, en las que, inevitablemente, tenemos que verter desde nuestra limitada intelección del Misterio y nuestro más acotado código lingüístico, esa resurrección de Jesús por parte del Dios que lo glorifica. La resurrección (o resucitación) de Jesús, forma parte del Misterio insondable de Dios, y por lo tanto, es imposible una comprensión epistemológica completa, exacta o incluso “correcta” del mismo. Nos acercamos a Él por tanteos intelectuales, por aproximaciones literarias o lingüísticas, nunca comprehendemos la realidad esquiva por definición del Misterio divino. Se trata de otra “aclaración” importante, máxime cuando en la gran mayoría de nuestros cristianos –no solo “los de a pie”– sino posiblemente de otros cristianos más cultos o preparados, esta “visión” de la resurrección de Jesús pienso que es muy poco conocida o asumida. Ese “cambio radical”, esa “vida totalmente diferente”, ese “estado de vida inaudito y definitivo”, no suele entenderse así por “el común de los mortales”. Pensamos –seguramente porque así se nos ha transmitido durante siglos– en una “salvación del alma”, en la “inmortalidad del alma”, algo que pertenece más a la filosofía griega que al concepto bíblico de persona; pensamos, cuando hablamos o proclamamos este misterio, que el cuerpo queda definitivamente destruido en la tumba y que la resurrección salva el alma, (o el espíritu) llevándolo a un “cielo”, que muchos consideran aburrido e inane, “gozando” de una contemplación eterna de un Dios que se nos ocurre excesivamente lejano y frío, un Dios más idea y concepto, que un Dios “apetecible” para morar con Él en el gozo del Reino. Es inútil el esfuerzo mental de “imaginarnos” cómo será esa vida de resucitados; se trata de un ejercicio intelectual o espiritual abocado al fracaso y a interpretaciones falsas.
Una tercera aclaración, ciertamente importante, es purificar nuestra idea de una resurrección expresamente o explícitamente corporal, como si fuéramos “nosotros mismos” tal y como somos ahora (¿en qué momento de la trayectoria de la vida, en qué edad?) quienes resucitáramos con Cristo. Sin embargo, somos nosotros mismos y no otro, ni otra “cosa” quienes vamos a resucitar con Cristo. Pero hemos de evacuar de nuestro ideario religioso cristiano la idea de que existe una identidad espacio-temporal absoluta entre quién somos ahora y quién “seremos” en la vida plena del Reino. Ciertamente es algo complejo, difícil de “entender” y asimilar, pero se trata de una “aclaración” que es preciso transmitir al hombre y la mujer de hoy, y que “facilita” o hace más razonable y plausible cómo entender nuestra propia resurrección y la de todos los seres humanos. Lógicamente, el tema es mucho más amplio y no es éste lugar para una mayor profundización, pero sí me parece importante reciclar nuestra comprensión de un misterio de la fe que no es “uno más” entre otros, sino que toca el mismo cimiento y el mismo corazón de nuestra vida cristiana. Este Jesús, el Cristo, sigue siendo nuestra gran referencia, la gran promesa de la humanidad que da sentido y clarificación a la vida de los seres humanos. Es nuestra fe en este Jesús a quien proclamamos como “nuestro Señor”, como “mi único Señor”, mi gran pasión, es quien nos sostiene y fortalece en los momentos difíciles de la vida. Él nos hace aceptar y optar por esta Iglesia que nos proclamó –a su manera, con las deficiencias propias de la historia y de su propia debilidad– que Dios nos ama, que Dios nos espera, que Dios siempre perdona y acoge, que Dios está cargado de misericordia y que, todo lo demás, en la vida y en la muerte, ha sido rescatado, glorificado, por el Dios Creador. Estamos en buenas manos; en definitiva, “solo Dios basta”.



