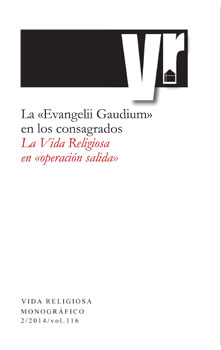 La vida religiosa se mira al espejo
La vida religiosa se mira al espejo
Francisco está desestabilizando a una Iglesia que ni de lejos pensaba iba a removerse. Las circunstancias del momento por las que siempre ha actuado el Espíritu, sin duda, lo están permitiendo. No despreciemos que tanto nuestros silencios, como nuestras palabras, nuestras idas hacia adelante, como nuestras huídas, forman parte en la Mente de quien todo lo entiende, de un plan de salvación que felizmente nos supera. En este pensamiento han abundado Thomas Merton, ayer, y en nuestros días Albert Noland, por ejemplo. Serena y agudiza el ingenio, por tanto, que en el análisis de nuestra realidad como religiosos, tengamos en cuenta que a la situación en la que estamos, hemos llegado por el desgaste de las historias y el desenvolvimiento del plan de salvación de nuestro Dios en la historia reciente.
A una buena parte de nuestras familias religiosas les vendría muy bien distanciarse de la historia inmediata, para encontrarse con la historia de la revelación en la que hay que enmarcar la identidad, la comunidad y la misión. Han sido pocos, pero son, quienes piensan que el profundo desgaste de nuestras estructuras se debe a un descuido, desvarío o cruel secularización. Además de distorsionar la verdad, se trata de un análisis sin Espíritu y por tanto sin capacidad para la proyección y la vida.
El hoy de la vida religiosa es especialmente rico y difícil. Es una obviedad pero conviene resaltarlo. Se trata de un cuerpo en crisis, en el seno de una institución en crisis –la Iglesia– al servicio de una realidad en crisis, el mundo. Se trata de un cuerpo que está en aquel ejercicio evangélico de seleccionar dentro de un arca antigua, los paños propios del tiempo, sabiendo que la tentación de la historia es guardar más de lo que algún día podrá utilizarse.
La mirada a la realidad nos devuelve, a su vez, una realidad en la que nos cuesta reconocernos, pero somos nosotros. Casi siempre nos hemos dicho cómo somos y qué queremos. Hemos caído en la «autoreferencia» y nos hemos dado cuenta de que un discurso así nos deja solos y tiende a aislarnos, cuando el sentido y la razón de ser de nuestra consagración es complicarnos por la vida y el mundo. Estamos aprendiendo a dejarnos mirar, estamos padeciendo el dejar que opinen sobre nosotros y así estamos encontrando nuestra verdad que no siempre es aquella para la cual nos preparamos en aquellos años de formación de otra España y otra Europa.
Por ejemplo, se dice que nos encanta «estar separados pero juntos2» y creo que explica muy bien nuestras ambigüedades cada vez que queremos leer nuestra vida como comunión. Sabemos que nuestro referente fraterno es la clave más significativa y radical en una sociedad que cree poseerlo todo, pero a la vez nos descubrimos los testigos de la comunión habiendo adaptado perfectamente un esquema de comunión al libre comercio, al liberalismo ideológico y a la propiedad privada más elocuente. El tiempo de un religioso o religiosa no lo define su pertenencia comunitaria sino «sus planes», en los que no entra nadie y, lo que es peor, no creemos que nadie pueda entrar. Sin embargo, somos muy sensibles a lo comunitario, a que se respete nuestra pertenencia, a que se nos informe y se cuente con nosotros. No es una cuestión moral, ni un descrédito en sí de nuestra capacidad para la comunión. Solo indica algo veraz y a la vez terrible, que como hijos de esta era pensamos, somos y adaptamos nuestros niveles de pertenencia y nuestros vínculos duraderos.
Y un segundo aspecto que desconcierta es el rasgo del anonimato y la ruptura con la herencia3. Llega a decir Irenäus Eibl-Eibesfeldt que la confianza (comunitaria) de ayer se ha transformado en un comportamiento que se encamina hacia la desconfianza, como consecuencia de la apertura de nuestros grupos comunitarios a la realidad de grandes sociedades. Aumentada esta realidad por la pertenencia a una aldea global cuyo símbolo es internet que ha concluido con todas las fronteras y límites, para establecer otros muy diferentes y fragmentados. Lo cierto es que la persona comunitaria de hoy necesita anonimato y además no siente el peso de la herencia para seguir haciendo lo que hacía o pensar como pensaba. Estas cuestiones marcan la realidad de quienes encarnan hoy la consagración y se convierten en rasgos que definen los comportamientos sin que siempre y todos los grupos comunitarios encuentren elementos dinamizadores que las sustenten o corrijan.
Una mirada al espejo de la realidad nos devuelve el rostro de una vida religiosa anciana, de este tiempo, que está haciendo, en algunos casos, tareas de otro tiempo y que contempla un horizonte amplio y lleno de obras y presencias que fueron albergues de caminantes, posadas de samaritanos, sanatorios de leprosos, cunas de niños sin hogar, escuelas de huérfanos… a los que hoy cuesta encontrarle sentido en un paraje europeo, porque ha cambiado absolutamente el escenario, las necesidades de misión y, por tanto, la identidad. Dice el Papa que «una persona que conserva su peculiaridad personal y no esconde su identidad, cuando integra cordialmente una comunidad, no se anula sino que recibe siempre nuevos estímulos para su propio desarrollo»4. Los religiosos necesitamos reconocernos en esta nueva etapa, ricos en la peculiaridad personal, pero abiertos para dejarnos enriquecer por la complementariedad comunitaria.





