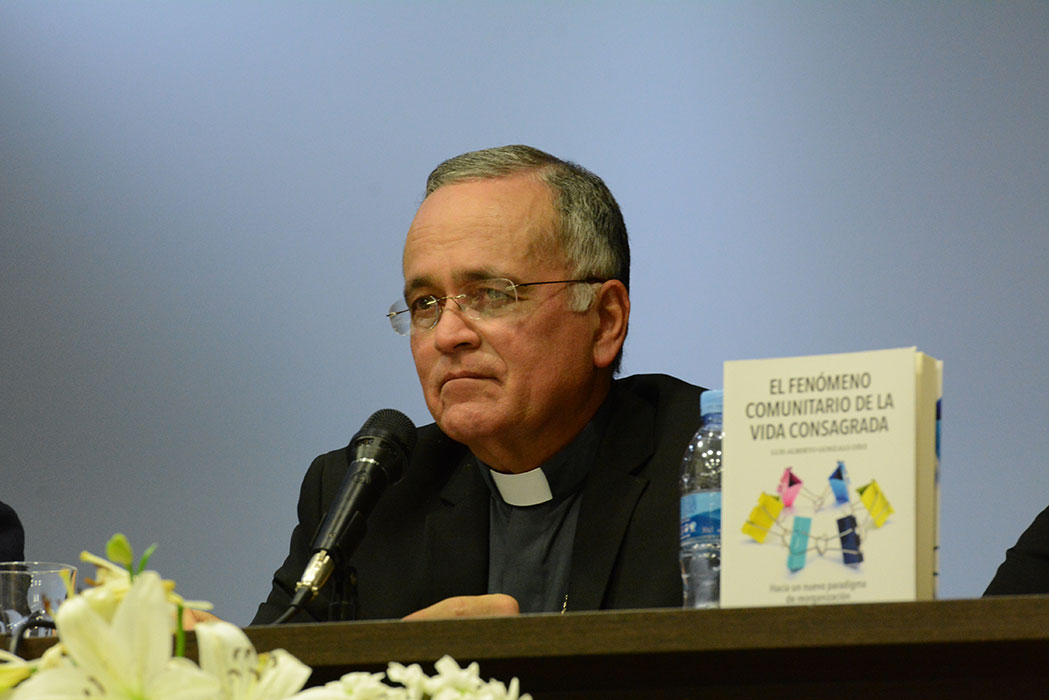 Presentación del libro “El fenómeno comunitario de la vida consagrada”.Hacia un nuevo paradigma de reorganización de Luis Alberto Gonzalo Díez, cmf
Presentación del libro “El fenómeno comunitario de la vida consagrada”.Hacia un nuevo paradigma de reorganización de Luis Alberto Gonzalo Díez, cmf
(Silvio Báez, Ob. auxiliar de Managua). Me siento profundamente honrado de participar en esta presentación del libro «El fenómeno comunitario de la vida consagrada. Hacia un nuevo paradigma de reorganización” de mi amigo el P. Luis Alberto Gonzalo Díez, misionero claretiano. Como religioso valoro profundamente el esfuerzo hecho por el P. Luis Alberto y le agradezco de corazón, pues aborda con seriedad intelectual, amplitud de horizontes y gran profundidad una experiencia que la mayoría de las familias religiosas están viviendo, en Europa y en otras partes del mundo: la revisión de sus presencias y su reorganización.
Lo que más valoro de este libro es que se haya puesto como eje central de esta necesaria experiencia de reorganización en la vida consagrada a la comunidad, que se vuelve primer sujeto de acción, eje transversal, criterio decisivo para llevar adelante este esfuerzo. Y la comunidad no en abstracto, sino teniendo en cuenta en primer lugar a las personas que la conforman, con sus sueños y limitaciones, con sus historias personales y sus dificultades de relación. La comunidad considerada como parte de una comunidad más amplia, la comunidad provincial, la iglesia local y la entera familia religiosa.
El P. Luis Alberto propone un nuevo paradigma de reorganización, que como él mismo afirma «no es otra cosa que escuchar la realidad de la vida consagrada actual, sus personas y comunidades, y responder a la búsqueda honesta de verdad que en cada una de esas instancias aparecen para su vivir», «no es hablar de un nuevo escenario, sino construirlo; no es reparar el antiguo paradigma, sino hacerlo nuevo: vaciar y desprender la vida consagrada de artificios obsoletos e innecesarios, para escuchar, en comunidad, el nuevo clamor del Espíritu».
Además de poner como sujeto último y criterio decisivo la vida concreta de la comunidad, el libro tiene otra riqueza que vale la pena subrayar. El libro propone que un auténtico proceso de reorganización de la vida consagrada no debe fundamentarse en la rentabilidad de las presencias, la necesidad de aumentar el número de religiosos en cada comunidad, la conservación de casas con cierto arraigo en la Iglesia o en la congregación, la simple eficacia pastoral, etc., sino como experiencia del Espíritu. El P. Luis Alberto insiste que hay que dejar atrás procesos de reorganización en los que no se escucha a las personas, en donde se ha obviado el contexto de la comunidad local y en los que «ha podido la búsqueda del número, a la búsqueda de la vida».
«La raíz del cambio –afirma el P. Luis Alberto– no es sociológica. Se trata de un cambio querido y suscitado por el Espíritu». Esto supone ante todo escucha orante del Señor y docilidad a sus caminos, pero también «la irrupción de un liderazgo evangélico» que anime espiritualmente el proceso, y el fortalecimiento de la implicación de las comunidades, pues no se trata de una «experiencia de dejarse llevar», sino de «una experiencia vital con un horizonte de fraternidad y “comensalidad universal” en la que la vida comunitaria de los consagrados tiene una fuerte impronta transformadora».
El libro me suscita algunas reflexiones que desearía compartir brevemente con vosotros:
- La centralidad de la vida comunitaria
El signo más evidente de la nueva vida en Cristo es la fraternidad. Ella pone de relieve el poder reconciliador de Jesús, que reúne en una nueva familia en su nombre. En esta vivencia de la fraternidad radica el principal testimonio de la vida consagrada: ella hace presente el Reino predicado por Jesucristo y pone de relieve el poder reconciliador del Espíritu de Jesús, que reúne a todos en una nueva familia.
La reorganización de la vida consagrada no puede descuidar la dimensión profética de la vida religiosa, la cual exige comunidades más evangélicas como expresión de la presencia del Señor que crea la comunión entre los creyentes. La comunión fraterna de los religiosos y religiosas debe ser signo profético y fermento de comunión en el mundo y en la sociedad, en donde todos los seres humanos están llamados a participar por igual de los recursos y bienes que Dios nos da.
La comunidad es el ambiente vital en el que se vive la llamada del Señor y desde donde se realiza cualquier actividad evangelizadora: «Desde su ser, la vida consagrada está llamada a ser experta en comunión, tanto al interior de la Iglesia como de la sociedad» (Aparecida, 218). Al interior de la Iglesia, tanto en la fatiga diaria y el reto de ser y vivir como hermanos y hermanas en nuestras comunidades, como en la relación de comunión con la Iglesia particular en donde se está inserto y en modo particular con el propio Obispo (cf. n. 218).
- El carácter profético de la vida consagrada
En la Carta a los consagrados en el año de la vida consagrada en 2014, el Papa Francisco escribía lo siguientes: «La nota que caracteriza la vida consagrada es la profecía. Como dije a los Superiores Generales, la radicalidad evangélica no es sólo de los religiosos: se exige a todos. Pero los religiosos siguen al Señor de manera especial, de modo profético». Esta es la prioridad que ahora se nos pide: «Ser profetas como Jesús ha vivido en esta tierra… Un religioso nunca debe renunciar a la profecía».
Por eso es decisivo no sólo el número de personas en una comunidad sino el estilo de vida evangélico de la misma. En el futuro las comunidades deben ser más sencillas y cercanas al pueblo, de modo que su testimonio se purifique y se haga inteligible. Junto con la sencillez y cercanía en relación con el pueblo, lo decisivo es que en la comunidad religiosa se vivan relaciones más profundas entre sus miembros, enraizadas en una caridad realista y concreta de tal manera que en un mundo de egoísmo injusticia y odio sean signos proféticos que, por una parte anuncien la presencia y la acción de Dios que reconcilia y hace posible la fraternidad humana y, al mismo tiempo, que denuncien las divisiones, la injusticia, la indiferencia y la opresión que parece imponerse como modelo de convivencia en nuestra cultura. Al renovar cotidianamente, en medio de las inevitables y necesarias dificultades de la vida fraterna, el ideal de comunión de amor, la comunidad religiosa ofrecerá un testimonio profético y dará razón de su esperanza, señalando a los demás la meta a la que Dios nos llama en Cristo.
De este modo la vida comunitaria se vuelve espontáneamnete misionera: «La vida de comunión será así un signo para el mundo y una fuerza atractiva que conduce a creer en Cristo […]. De este modo la comunión se abre a la misión, haciéndose ella misma misión. Más aun, la comunión genera comunión y se configura esencialmente como comunión misionera» (Vita Consecrata, 46).
Un criterio decisivo para la revisión de presencias y la reorganización de las comunidades de vida consagrada, como el P. Luis Alberto señala en su libro es mantener encendida la llama de la u-topía, un lugar que no existe, no porque sea imposible, sino porque todavía no se ha construido. En este sentido son iluminadoras las palabras del Papa Francisco en la Carta a los consagrados en 2014: «Espero, pues, que mantengáis vivas las «utopías», pero que sepáis crear «otros lugares» donde se viva la lógica evangélica del don, de la fraternidad, de la acogida de la diversidad, del amor mutuo. Los monasterios, comunidades, centros de espiritualidad, «ciudades», escuelas, hospitales, casas de acogida y todos esos lugares que la caridad y la creatividad carismática han fundado, y que fundarán con mayor creatividad aún, deben ser cada vez más la levadura para una sociedad inspirada en el Evangelio, la “ciudad sobre un monte” que habla de la verdad y el poder de las palabras de Jesús»
- El pequeño rebaño
Para finalizar desearía añadir otro comentario personal. Estoy convencido que de cara al futuro la vida consagrada deberá por una parte, volver la vista al pasado para ser fiel en modo creativo al propio carisma fundacional; al mismo tiempo entrar en diálogo con la realidad de hoy, atendiendo los signos de los tiempos, percibiendo las urgencias, optando por la inserción y la inculturación y siempre en comunión y sintonía con la Iglesia. Luego con profundo discernimiento comunitario y en docilidad al Espíritu, habrá que tomar decisiones prácticas para el redimensionamiento de las presencias, de modo que se vuelvan significativas e interpelantes, pobres, libres, liberadoras y fraternales. Para ello hay que revisar la relación entre valores y estructuras; redefinir y evangelizar el servicio de la autoridad; crear un proyecto unitario en la pluralidad de planteamiento y acción y construir una fraternidad para el mundo.
Creo que para logarlo hay que tomar conciencia de ser «el pequeño rebaño», una expresión que utiliza Jesús para dirigirse a sus discípulos y que constituye, a mi juicio, una de las más bellas descripciones de la Iglesia y, por tanto, también de la vida consagrada. Mientras camina hacia Jerusalén, Jesús dirige estas palabras a sus discípulos, quizás a algo desilusionados por el estilo del mesianismo de Jesús y el desenlace fatal que cada vez se perfila más nítidamente: «No temas pequeño rebaño, porque a vuestro Padre le ha parecido bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dadlos en limosna» (Lc 12,32).
Jesús es consciente de la pequeñez de su grupo, poco numeroso, hombres y mujeres que lo siguen a menudo perplejos y ansiosos. Sabe que su grupo no es sólo escaso en número, sino visiblemente frágil, una minoría débil en medio del vasto imperio romano y en comparación con el judaísmo de la época, sabe que son inermes, sin influencia y sin poder en el mundo. No tengas miedo, pequeña comunidad, aun cuando merezcas reproches y continuamente tengas necesidad de llamados de atención y de correcciones. ¿Por qué? Porque el Padre, Dios, en su infinito amor, desea dar a esta comunidad el Reino, hacerla participar de su vida que es su misma vida, la vida plena, la que no termina ni se gasta. Está en sus manos, de la cual nadie podrá nunca arrebatarlos (Jn 10,29).
Esta promesa de Jesús vale para la Iglesia y, por lo tanto, para la vida consagrada. Hoy más que nunca hay que recuperar la metáfora del pequeño rebaño, el poco de levadura en la masa, la semilla de mostaza que es la más pequeña de todas, el grano de trigo que cae en tierra y muere. En medio de un mundo globalizado, secularizado y multicultural, no estamos llamados a ser en el mundo ni los más numerosos, ni lo más poderosos e influyentes. No nos hagamos ilusiones, pero tampoco hay que tener miedo ni vivir desilusionados ni ansiosos. Lo que nos toca es confiar, acogiendo la promesa de Jesús y siendo signos e instrumentos del Reino de Dios. Lo demás, como dice el evangelio, «se nos dará por añadidura» (Mt 6,33).
Para vivir con la confianza del «pequeño rebaño» hay que ser de verdad pequeños, pobres. Pobres hombres y mujeres pecadores, que desean convertirse, que no confían en sí mismos y saben poner su fe y su esperanza en Jesús y en su Reino que está viniendo. Pequeños que no lo pueden todo, pero viven con serena esperanza en las manos del Padre que nos ha revelado su providencia y su amor en Jesús. Pequeños que no lo saben todo y están dispuestos a aprender siempre con espíritu sinodal junto a la humanidad y como Iglesia, escuchando los signos de los tiempos y las heridas de la creación y sobre todo escuchando a Dios en el silencio amoroso de la oración.
Pero sobre todo para ser «pequeño rebaño» hay que escuchar la frase siguiente que Jesús pronunció al hablarles en esa ocasión a sus discípulos: «Vended vuestros bienes y dadlos en limosna». Se necesita muy poco: desprenderse de los bienes y compartirlos. Cada quien tiene sus propias riquezas: dinero, objetos materiales, pero también capacidad intelectual, fuerza, tiempo disponible, dones personales, etc. Basta compartirlos, entregarlos a los otros, nuestros hermanos y hermanos, con disponibilidad. Solo así, un discípulo, una discípula, llega a ser verdaderamente tal y puede sentirse parte del «pequeño rebaño», apropiándose de las palabras de fortaleza y de consuelo que Jesús le dirige.
Las comunidades religiosas del futuro deberán caracterizarse por ser, comunidades amigas de los pobres. Se trata de llenar el voto de pobreza de rostros e historias de pobres sufrientes y excluidos; vivir con ellos una cercanía real y cordial, ofreciéndoles sobre todo «atención religiosa privilegiada y prioritaria» (Evangelii Gaudium 200); hacer de nuestras comunidades y presencias, espacios donde los pobres se sientan en casa (Novo Millennio Ineunte, 50). Como propone Francisco, «escucharlos, interpretarlos y recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos» (Evangelii Gaudium 198).
Las comunidades religiosas del futuro deberán ser auténticas fraternidades en las cuales la convivencia sea fundamentalmente marcada por la ternura, la acogida misericordiosa y el cuidado atento de quienes sufren o pasan necesidad, tanto al interior de la propia comunidad como fuera de ella, en el contexto social en el que la comunidad está inserta. Se trata de llorar con quien llora. El voto de castidad debe expandir el corazón y vivirse como exceso de amor que nos lleve a acompañar y a consolar, e incluso a llorar con quien llora, «dejándonos traspasar por el dolor y llorando en el corazón» (Gaudete et Exsultate, 76), sobre todo porque hay situaciones en donde llorar es lo único que podemos hacer pero también lo más grande que podemos hacer.
Las comunidades del futuro deberán ser comunidades con gran disponibilidad a arriesgarse y exponerse por ser servidoras y testigos del evangelio en la sociedad. Se trata de vivir el voto de obediencia, como disponibilidad para arriesgarse y exponerse proféticamente en el nombre del Dios de la vida en un mundo que niega la vida. Obedecer como Jesús al Padre, hasta la muerte y una muerte de cruz. Obediencia como docilidad para colocarse en la periferia de las ciudades y de la vida, allí donde los seres humanos son olvidados y condenados, allí desde donde todo se ve distinto. Obediencia que supone rebeldía y capacidad de riesgo, pues se trata de «obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hch 5,29). Obediencia para luchar por un mundo más humano y más justo, obediencia para comprometer la vida a favor de los últimos y olvidados, como Jesús (cf. Gaudete et Exsultate, 90).
En la experiencia de su pequeñez, cada consagrado y consagrada, cada comunidad religiosa, descubre que su vocación profética se hace realidad en la medida en que es signo e instrumento pobre y débil para la acogida y llegada del reino de Dios a la humanidad. Las tentaciones de Jesús de imponer el Reino por un camino humano de grandeza, vanagloria y poder acechan también a sus seguidores. Como Cristo se abrió a los caminos incomprensibles del Padre, así los consagrados y consagradas y las comunidades de vida religiosa, necesitan ir aprendiendo por experiencia que en el Reino de Dios de lo pequeño surge lo grande y que la fuerza no es del hombre sino que viene de Dios, que manifiesta su poder en la debilidad y en la limitación (cf. 2 Co 12,7-10). Llevando en vasos de barro el tesoro de la vocación profética, los consagrados y consagradas se convierten en una manifestación del poder de Dios, entregados a la muerte para que en ellos se manifieste la vida de Jesús (cf. 2 Co 4,8-11).





