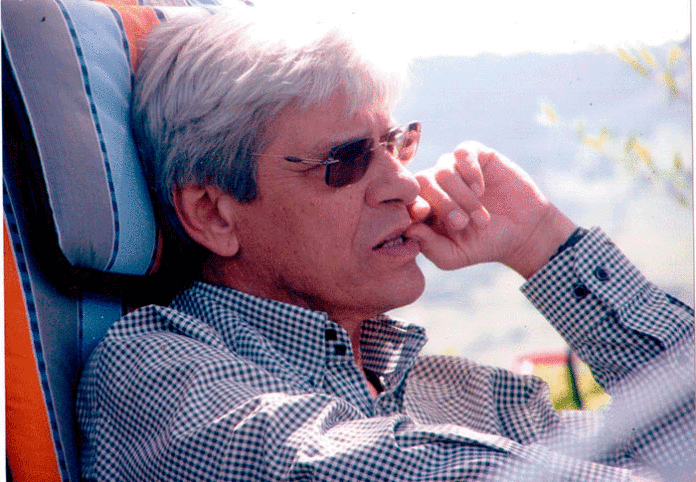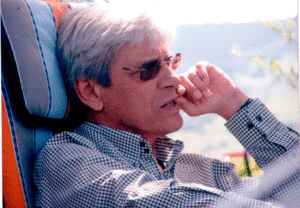 La memoria es muy frágil. A veces mucho, cuando nos interesa. Durante las últimas décadas, incluso antes del infausto 2020, muchos analistas, pensadores, incluso teólogos, interesados en la Iglesia y su situación, han (hemos) insistido grandemente en la “crisis eclesial”. Yo, entre otros muchos más expertos en la cuestión. Al principio fue tímidamente, como si “criticar” a la Iglesia fuera casi pecado mortal. Posteriormente, y muchas veces desde serios trabajos y libros bien documentados, la hipótesis de una Iglesia que fallecía en unión del pasado milenio, se fue convirtiendo en tesis, en algo así como un dato fehaciente e irrebatible. La pandemia, tal vez, ha acelerado este sentimiento o este convencimiento, de que la Iglesia, no sólo en España, camina por derroteros peligrosos, casi terminales, como en penumbras, dando tumbos sin saber hacia dónde tirar o hacia dónde mirar. Es muy posible que sea así. No pretendo ahora, ni mucho menos, un análisis de no pocos artículos de opinión sobre este “coronavirus sin vacuna” que, probablemente, padece nuestra Iglesia.
La memoria es muy frágil. A veces mucho, cuando nos interesa. Durante las últimas décadas, incluso antes del infausto 2020, muchos analistas, pensadores, incluso teólogos, interesados en la Iglesia y su situación, han (hemos) insistido grandemente en la “crisis eclesial”. Yo, entre otros muchos más expertos en la cuestión. Al principio fue tímidamente, como si “criticar” a la Iglesia fuera casi pecado mortal. Posteriormente, y muchas veces desde serios trabajos y libros bien documentados, la hipótesis de una Iglesia que fallecía en unión del pasado milenio, se fue convirtiendo en tesis, en algo así como un dato fehaciente e irrebatible. La pandemia, tal vez, ha acelerado este sentimiento o este convencimiento, de que la Iglesia, no sólo en España, camina por derroteros peligrosos, casi terminales, como en penumbras, dando tumbos sin saber hacia dónde tirar o hacia dónde mirar. Es muy posible que sea así. No pretendo ahora, ni mucho menos, un análisis de no pocos artículos de opinión sobre este “coronavirus sin vacuna” que, probablemente, padece nuestra Iglesia.
Pero comencé diciendo que la memoria es frágil. Y en esta atmósfera, en ocasiones apocalíptica y excesivamente marcada de pesimismo y negacionismo, es bueno refrescar la memoria histórica de nuestra Iglesia de los últimos decenios. Quienes conocimos la Iglesia de los años 50 y 60 del siglo pasado (ya un poco dinosaurios, por cierto) deberíamos “hacer memoria” y constatar la gran “recuperación” en múltiples aspectos, que vivió nuestra Iglesia con motivo del Concilio Vaticano II. Esta Iglesia de 2021 “no tiene nada que ver” con la Iglesia pre-conciliar, Iglesia de Cristiandad. O, al menos, hay notables diferencias que no son ciertamente esenciales en referencia a la Iglesia única de siempre. Y eso, desde mi punto de vista, para bien. Para “mucho bien”. El Espíritu ha ido soplando, a veces sutilmente y a veces levantando polvaredas, de una manera innegable. Podríamos recorrer todos los “capítulos”, sectores, aspectos, actitudes, en los que el Vaticano II y la fuerza del Espíritu han ido renovando en una Iglesia “semper reformanda”, y por supuesto, todavía en proceso histórico de reforma. Es imposible hacer, en este breve artículo, un recorrido por esas transformaciones que, sin renunciar a lo esencial de la fe, se han vivido y continúan viviéndose en nuestra Iglesia. No se trata de suscitar ahora un “consuelo de tontos”, ni de poner “paños calientes” a una situación eclesial ciertamente preocupante en estos momentos, pero mucho menos “echar un jarro de agua fría” sobre la Iglesia.
Nos venimos fijamos, en exclusiva, de la profunda evolución y renovación del mundo bíblico, de los grandes avances exegéticos, de la hondura con que nos ayudan los especialistas a bucear en la Palabra de Dios, “confinada” desde siglos, pero expectante como un árbol que reposa durante un largo invierno esperando que se aviste la primavera. El despertar de la Iglesia en el ámbito de la Palabra de Dios nos debe llenar de gozo y esperanza. Ha sido liberada, su secuestro ha concluido, está blanco sobre negro, disponible y dispuesta a ser fuente imprescindible de vida cristiana.
Siempre me ha llamado la atención que cuando un párroco es trasladado de destino, los feligreses valoran en él, sobre todo, dos cosas: primero, que haya sido atento, cercano, humano, comprensivo, asequible, no el “propietario de la parroquia”. Y, en segundo lugar, sus homilías. Esto último me ha sorprendido siempre: mucho más que las liturgias, las actividades, las excursiones, los grupos y sus reuniones, cualquier actividad que se haya realizado por ese párroco que se retira, se le recordará y valorará por sus homilías. Las homilías son más importantes de lo que a veces pensamos. Es la “gran ocasión” en que nos dirigimos a nuestros hermanos cristianos que asumen o no, cuestionan o no, pero en cualquier caso reciben una Palabra de Dios encarnada en la realidad de la vida, en los problemas de la gente y del mundo en que vivimos.
Me extrañó el número de páginas que dedicó el papa Francisco en su “encíclica programática”, Evangelii Gaudium al tema de la homilía. Me pareció, a simple vista, desproporcionado en una encíclica de este tipo, su primera encíclica (nº 135 a 151). Allí nos dice: “La homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un Pastor con su pueblo” (135). Y es verdad. Por eso, me preocupa enormemente, en estos momentos de “crisis eclesial”, cómo sean nuestras homilías. Me resulta imposible saberlo. Pero me surgen múltiples preguntas sobre si, ahora, seremos nosotros, los curas y religiosos, quienes hayamos “confinado” nuevamente la Palabra de Dios. Ahora que nuestras eucaristías son inteligibles, que la reforma eucarística ha dado un salto de gigante en todo el desarrollo litúrgico y teológico a través de estos últimos 50 o 60 años, sería lamentable que nuestro comentario homilético a la Palabra de Dios no fuera liberador, actualizado, ilusionante, y sobre todo, realmente evangélico. Porque la Palabra de Dios, en realidad, siempre estuvo libre.