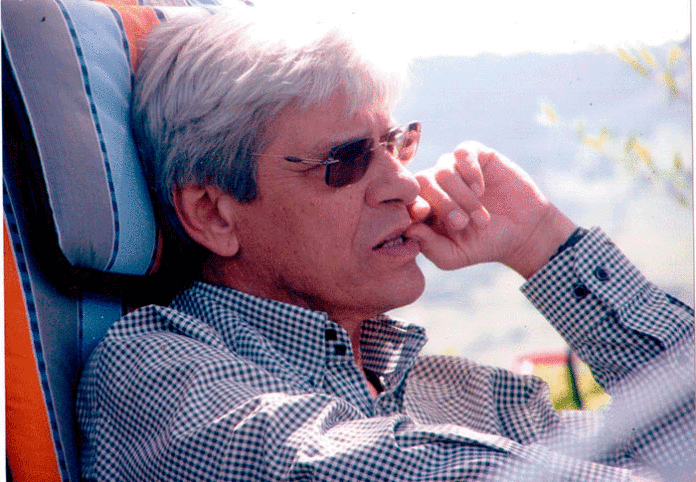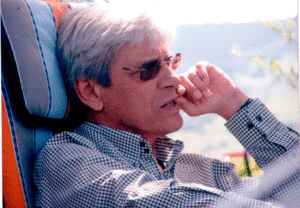 Hace ya demasiados años, cuando era seminarista en una Universidad Pontificia y tenía 20 años, un formador joven y buena persona se sintió en el deber de quitarme mi Biblia Nácar-Colunga que tanto trabajo me había costado encontrar y pagar. Corrían los últimos meses del año 1965, y en noviembre, Pablo VI hacía pública la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, una de las cuatro grandes “Constituciones” del Concilio Vaticano II. El incidente terminó al cabo de pocos días cuando el joven formador del seminario me devolvió mi Biblia nueva y me pidió disculpas, no sin que antes hubiera yo protestado ante el Superior de la Institución. Nunca he olvidado este hecho: en 1965, en pleno Concilio, un sacerdote de una Universidad Pontificia secuestraba la Biblia a un joven de 20 años que quería ser cura. La Palabra de Dios era sospechosa, peligrosa, reservada a minorías “preparadas”…. ¡mejor secuestrarla como un “libro prohibido” de los tantos que entonces sufrían ese maleficio de la duda o la suspicacia y se encontraban en el “Indice” de libros prohibidos por la Iglesia.
Hace ya demasiados años, cuando era seminarista en una Universidad Pontificia y tenía 20 años, un formador joven y buena persona se sintió en el deber de quitarme mi Biblia Nácar-Colunga que tanto trabajo me había costado encontrar y pagar. Corrían los últimos meses del año 1965, y en noviembre, Pablo VI hacía pública la Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, una de las cuatro grandes “Constituciones” del Concilio Vaticano II. El incidente terminó al cabo de pocos días cuando el joven formador del seminario me devolvió mi Biblia nueva y me pidió disculpas, no sin que antes hubiera yo protestado ante el Superior de la Institución. Nunca he olvidado este hecho: en 1965, en pleno Concilio, un sacerdote de una Universidad Pontificia secuestraba la Biblia a un joven de 20 años que quería ser cura. La Palabra de Dios era sospechosa, peligrosa, reservada a minorías “preparadas”…. ¡mejor secuestrarla como un “libro prohibido” de los tantos que entonces sufrían ese maleficio de la duda o la suspicacia y se encontraban en el “Indice” de libros prohibidos por la Iglesia.
Si alguna palabra se ha repetido hasta la saciedad a partir de febrero-marzo del infausto año pasado y de lo que va de éste, un poco más sosegado y esperanzado, ha sido la palabra “confinamiento”, “límite perimetral”, “restricción de libertades” (incluso). Antes de esa fecha, esta palabra, “confinamiento”, prácticamente no se usaba, nadie la pronunciaba, incluso estoy seguro de que muchos ni siquiera sabían su significado o, simplemente, ignoraban su existencia en nuestro rico vocabulario castellano.
La Palabra de Dios ha estado confinada durante muchos siglos por las jerarquías eclesiásticas. Dejó de conocerse y por lo tanto, de entenderse y de vivirse, desde que los entonces conocidos como “pueblos”, grupos étnicos, tribus, en la Edad Media, dejaron de entender el latín para dar paso a las nuevas lenguas romance u otras nacidas de otras madres más lejanas. Dominaba el roman paladino, y lentamente iban configurándose las lenguas procedentes del latín y del griego, como el castellano, el gallego, el catalán, el francés, el portugués, etc. Las lenguas “madre” dejaron de ser conocidas, se esfumaron del universo mental de las distintas poblaciones y regiones conocidas en el largo y ¿oscuro? Medioevo. Pero no desaparecieron del todo. La cultura antigua se refugió en los monasterios, en los “escritorios” del amplio mundo monacal. Allí se pertrechaba, se defendía en su integridad (recordemos la novela El nombre de la rosa, que llevó al monje Padre Jorge a convertirse en un asesino por defender y guardar incorruptible el tesoro de la Biblia). Y en las colegiatas, y en las catedrales; es decir, en el “mundo clerical” alejado de la realidad circundante en muchos aspectos. La Biblia, especialmente la Vulgata, se circunscribió a una élite culta y estudiosa que no tuvo suficientemente en cuenta al vulgo analfabeto, a los siervos de la gleba. Desde entonces, y quizás desde antes, la Biblia fue un libro exclusivo para eruditos, para minorías monásticas y clérigos avezados. Estaba confinada para muchos siglos.
Sin intentar hacer ahora ni siquiera un breve recorrido por los avatares que sufrió la Biblia en veinte siglos, siempre me he interrogado cómo pudo conservarse la fe cristiana durante tanto tiempo sin tener acceso ni directo ni indirecto a la Palabra de Dios. (Por supuesto que hay otras razones quizás más espurias y detestables). La vida cristiana se alimenta de esa Palabra de Dios y hasta bien transcurrido el Vaticano II (antes de ayer, podríamos decir) apenas había posibilidad de conocerla. No soy tan excesivamente anciano pero viví muchos años con la proclamación de la Palabra de Dios en latín, una lengua que ya nadie entendía, ni aquí ni en ninguna parte. (Posiblemente ni muchos curas o religiosos entendían a San Pablo, o el Eclesiastés, por ejemplo, cuando leían la Palabra en las “misas” de antaño). Cuando en 1965 se publicaba la Constitución antes citada, o la Sacrosanctum Concilium sobre la Liturgia, la Iglesia daba un paso de gigante y el Espíritu Santo “se lucía”, después de tantos siglos de confinamiento y secuestro escriturístico. Sólo por esto merecía la pena convocar y celebrar un Concilio ecuménico, aunque algunos, todavía hoy, lo pongan en solfa.
Pero, ¿cómo ha sido la recepción de esta Palabra en lenguas autóctonas? ¿cómo se vivió en la “cristiandad” de los 60, los 70, etc., la posibilidad de “tener” una Biblia en casa y poder proclamarla y escucharla en la Eucaristía? ¿cómo “utilizamos” en nuestras homilías (antiguos “sermones”) esa Palabra? Esta es otra historia para otro día.