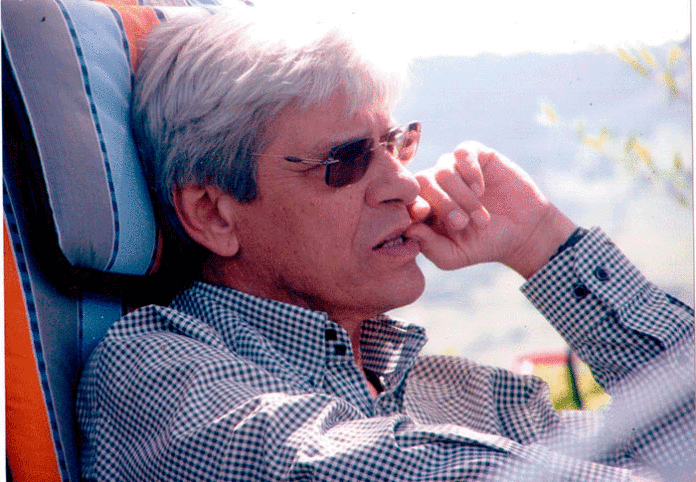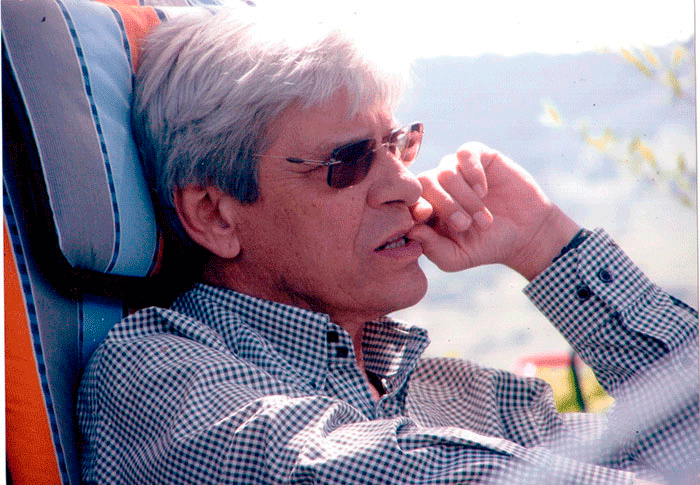 La Cuaresma es siempre “tiempo de conversión a Dios”. Lo sabemos, lo hemos dicho y escuchado cientos de veces durante toda la vida. Desde pequeños. “Conversión” es como la palabra clave, el santo y seña del tiempo cuaresmal. Cuarenta días “para convertirse a Dios”.
La Cuaresma es siempre “tiempo de conversión a Dios”. Lo sabemos, lo hemos dicho y escuchado cientos de veces durante toda la vida. Desde pequeños. “Conversión” es como la palabra clave, el santo y seña del tiempo cuaresmal. Cuarenta días “para convertirse a Dios”.
Esa “conversión” llevaba consigo una especie de lista de actos y actitudes que la posibilitaban, nos ayudaban a cumplir con la consigna, a vivir como “buenos cristianos”. Todos esos actos, actividades, actitudes, oraciones, etc., siguen siendo válidos. Es verdad que el papa Francisco, y seguramente muchos más, en estupendos artículos o libros, han “desentrañado” esos “actos propios que dan sentido y contenido a la conversión”: la limosna, la oración, el sacrificio, la penitencia, la abstinencia, incluso una vida medio monacal en la que ni siquiera se podía oír música, cantar o bailar en este tiempo, o ir vestidos de una forma “poco digna, poco cuaresmal”. El morado es el color “tipo” de la cuaresma. Yo lo recuerdo así cuando era pequeño: cantar era pecado, y mi madre me decía: “en cuaresma no se puede silbar, ni cantar, está prohibido, es pecado”.
Con el tiempo he ido descubriendo como otro ángulo para entender la conversión cuaresmal y las “prácticas cuaresmales”. Se me ha ido haciendo más cristiano, más teológico incluso, acercarme a la cuaresma no tanto centrado en “mi” conversión personal, sino en la conversión personal de Dios hacia mí, hacia nosotros. O sea, no se trata tanto de convertir-me yo a Dios sino en creer, disfrutar y abrirme a la conversión que Dios ha hecho ya hacia mí. Yo me puedo convertir a Dios porque antes, desde la eternidad, en el tiempo sin relojes de Dios Él se ha convertido a mí. Es Dios quien se ha convertido primero. Forzando los términos es algo similar a lo que nos dice Juan: “Dios nos amó primero”. Sin esa previa conversión de Dios a mí, no podría existir una conversión mía hacia Dios. Esa “primacía” del amor de Dios, anterior a mi aceptación de ese amor es la auténtica conversión de Dios a la Creación, a la Humanidad, y a mi propia realidad personal. Visto así yo creo que cambian mucho las tornas. Ya no se trata de que yo ande más o menos atento (o preocupado, o incluso angustiado) por cumplir obedientemente las prácticas tradicionales de piedad, ascética y devoción a Dios. Prácticas que, en algunos casos, en tiempos felizmente superados, llegaban a alcanzar cotas de verdadero masoquismo: cilicios, latigazos, piedras en los zapatos… Uno lo recuerda ahora y se siente un tanto conmocionado y hasta engañado. ¡Cómo Dios me va pedir que me agreda violentamente, me haga daño corporal y psicológicamente para así “estar satisfecho” de mis prácticas y “ganarme” yo el acceso a la gracia, a la amistad con Dios, al ranking de los “buenos” que se han convertido a Dios calmando su sed inhumana de que yo me infrinja sufrimientos y dolores voluntariamente en un ejercicio de sadomasoquismo realmente inhumano!
La conversión de Dios a la Humanidad, a mí, a la Creación, no es otra cosa que el Amor inconmensurable de Dios por el mundo “Dios me ha enviado para que el mundo se salve, no para condenarlo”, nos dice también Juan. La conversión de Dios no es estática sino dinámica: crece y se aviva día a día, no es un amor congelado desde el principio, sino un Amor activo, que da vida, que resucita. Dios se revela, se manifiesta en la `persona de Jesús por antonomasia, y ese mostrar el Misterio de su rostro y de su Amor es su conversión al ser humano. Dios “con-verge”, no “di-verge” de nosotros. Dios es el que viene, el primero que sale al encuentro, el que da el primer paso, el que toma la iniciativa, el que invita, el que se hace presente en nuestra vida y en la vida del mundo, el que de verdad “se convierte”.
Nuestra “conversión” consiste, -creo yo-, fundamentalmente, en estar abiertos a esa primera conversión de Dios, aceptarla si lo deseo libremente, disfrutar de esa “fe confiada” en que Dios me ama, que me amó antes de que yo naciera, que no soy un número más ni un punto minúsculo en la inmensidad precaria y efímera del Universo, sino un hijo querido, comprendido, cuidado, tenido en cuenta, por un Dios que se convirtió primero a mí porque “El nos amó primero”. La cosa cambia.