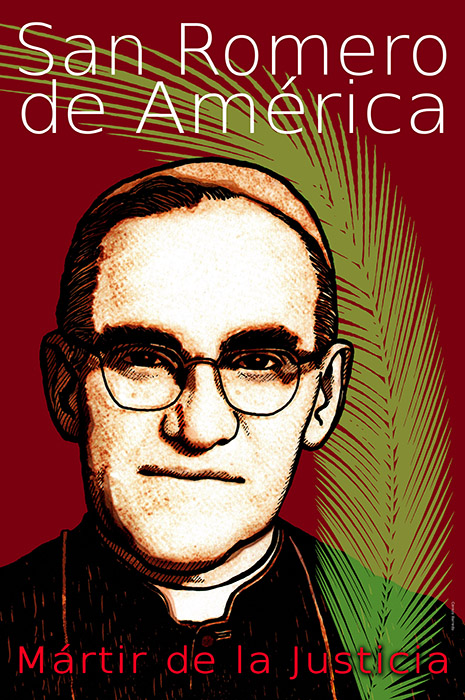 «Vayamos y, si es necesario, muramos con El»
«Vayamos y, si es necesario, muramos con El»
Homilía de Mons. Óscar Arnulfo Romero, Arzobispo de El Salvador
Elegimos para recordar a Monseñor Romero en las vísperas de su canonización, una homilía suya publicada en Revista Vida Religiosa (Vol. 99 (2005). 118-123) en el 25º aniversario de su martirio. Nos ayuda a profundizar en el sentido pascual de toda vocación cristiana. Se trata de su homilía al final del novenario por el sacerdote Rafael Palacios, asesinado en junio de 1979, nueve meses antes que él. Ese día no se celebró misa en las parroquias, reuniéndose todas las comunidades alrededor de su obispo en la Catedral.
Queridos hermanos sacerdotes, queridos fieles:
Una misa única en la diócesis es el signo extraordinario de nuestra comunión e Iglesia. Todos sentimos la necesidad de la solidaridad en las horas del dolor, así como también en la alegría; y la Iglesia es ante todo una comunión. Así la define el Concilio: “Un sacramento de íntima unión de los hombres con Dios y de los hombres entre sí”. Estamos haciendo Iglesia, estamos viviendo la realidad de esta comunión. Por eso quiero dar las gracias ante todo a ustedes, queridos hermanos presentes: los sacerdotes, las comunidades aquí representadas y los que no han podido venir por motivos ajenos a su voluntad; así como agradecer también este gesto de solidaridad y comunión que por sí solo denuncia el antisigno de las ausencias culpables o voluntarias. Y Dios quiera que no sean opuestas.
Ustedes hacen aquí un gesto precioso de Iglesia. Esta catedral rebosante de fieles, las iglesias de la diócesis vacías de misa este día, la presencia de nuestros queridos sacerdotes con sus comunidades, todo es un signo revelador de algo que debe ser muy grande. ¿Cuál es el contenido de este signo de solidaridad con motivo de la muerte por asesinato del querido Padre Rafael Palacios? Su espíritu, su recuerdo, hombre de Iglesia, sacerdote de nuestro presbiterio, cristiano de nuestra comunidad, nos ha convocado, y aquí en esta misa única me parece escuchar tres contenidos en esta rica significación de la misa única de nuestra diócesis: el valor divino de la Eucaristía, la grandeza divina del sacerdocio y la elocuencia humano-divina del Pueblo de Dios.
El valor divino de la Eucaristía
Sí, ante todo, aquí estamos proclamando la grandeza divina de nuestra eucaristía. La eucaristía -la misa, el santísimo sacramento- a la que el Concilio llama “meta y fuente de toda la vida cristiana”. Con toda seguridad se dice que la Iglesia se hace en la eucaristía. La eucaristía, cuando se concelebra -como ahora- con todos los sacerdotes, expresa maravillosamente la unidad del único sacrificio que cada misa representa. No multiplicamos el sacrificio de Cristo cuando celebramos la misa, sino que lo hacemos presente en las circunstancias en que aquella misa se celebra. Pero cuando todos los sacerdotes convergen hacia un solo altar, el signo es elocuente de que la misa no es más que un solo sacrificio, el de Cristo nuestro Señor. Es la presencia del amor de Dios que en Cristo se hace redención, misericordia, perdón, fuerza liberadora de los pueblos.
¡No juguemos con la Eucaristía!
Hay muchos pecados contra la misa, contra la eucaristía. El primero de ellos es esa ausencia de Dios. Si la eucaristía es presencia del amor misericordioso que en Cristo redime al mundo, el pecado es -y cuando digo pecado quiero comprender toda esa situación de crimen, de violencia, de asesinato, de injusticia, todo eso- ausencia de Dios. No llegaremos al extremo de decir que no se debe celebrar la eucaristía mientras esté entronizado el pecado en el mundo, porque, gracias a Dios, aun en aquel ambiente de paganismo y de profanación, la pequeña comunidad cristiana era el germen de esperanza y de redención. La misa se debe celebrar como una presencia de luz que comienza a disipar la densidad de tantas tinieblas. Yo creo, entonces, que un pueblo que se llama cristiano y ha entronizado el pecado no merece la misa. Y que si la misa tiene que ser luz de redención en los pueblos, tiene que ahuyentar el pecado. El signo de hoy, la misa ausente en muchos pueblos en la Arquidiócesis, quiere ser eso: una denuncia contra la ausencia que los hombres provocan a ese Dios del amor que quiere estar con nosotros y que nosotros rechazamos por las actitudes violentas e injustas.
También la presencia de la eucaristía en el mundo es ya una luz de aquella redención de que nos habla San Pablo, de esta naturaleza que gime bajo el pecado. La injusticia, el desorden, el atropello, han hecho que la creación de Dios ¡tan bella! que Él vio que era buena, los hombres la colocáramos bajo las cadenas del pecado. Ella gime esperando con dolores de parto la hora de un mundo nuevo, de una creación que vuelva a ser la maravillosa residencia de Dios con los hombres. La ausencia de la misa en la diócesis quiere ser también esto. La presencia de la única misa en la Catedral quiere ser como la antorcha que ilumina las comunidades cristianas para que sepan sentir la belleza de sus misas bien conscientes, bien celebradas, sentidas como un impulso de santidad y de redención para nosotros y para los demás.
Otro pecado contra la eucaristía es el uso de la eucaristía. Esta presencia única de la misa de la Catedral denuncia los múltiples abusos que -aun dentro de nuestra Iglesia- hacemos a la santa eucaristía. Ya sea por egoísmo, cuando se trata de someterla a las comodidades de la gente: mi misa, que esté acomodada a mis comodidades; la misa buscada egoístamente como si Dios fuera un mozo de la familia o del sector donde se quiere una misa muy apropiada a las conveniencias de ese capricho egoísta. Ya sea también la misa que se somete a la idolatría del dinero y del poder, cuando se usa para cohonestar situaciones pecaminosas, cuando se usa la misa como para congraciar al pueblo de que no hay diferencias con la Iglesia, y lo que menos importa es la misa, lo que más importa es salir en los periódicos, hacer prevalecer una conveniencia meramente política. ¡Cuánto hemos profanado la misa en este sentido de usarla! La misa no se debe usar. La misa es la luz que le da la luz, la iluminación, a todas las actividades de los hombres, y los hombres son los que tienen que someterse con amor y agradecimiento, con adoración y humildad, al gesto divino de Cristo, que quiere multiplicar la presencia de su sacrificio en medio de nosotros.
También se prostituye la misa dentro de nuestra Iglesia cuando se celebra por codicia. Cuando hemos hecho de la misa un comercio. Parece mentira que se multipliquen las misas sólo por ganar dinero. Se parece al gesto de Judas vendiendo al Señor, y bien merecía que el Señor tomara nuevamente el látigo del templo para decir: “Mi casa es casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones”. La misa quiere recuperar en esta única misa toda su grandeza y quiere decirle al Señor de la eucaristía: “¡Perdona, Señor, porque nos han quitado un sacerdote que podía celebrar y multiplicar tu presencia de amor en la tierra!”.
Sintamos, entonces, como cuando hay ausencia de un bien, lo que vale ese bien. No juguemos con la eucaristía. Démosle a nuestra misa parroquial, de la comunidad, de nuestro sector, toda la importancia de ir a compartir el amor con el Señor y con nuestros hermanos. Vayamos a misa a hacer la Iglesia, a crear la comunidad, como quería el Padre Palacios, que siempre celebró con un sentido comunitario su eucaristía y jamás dejó que la misa se profanara por estos fines inconfesables que acabo de denunciar.
La grandeza divina del sacerdocio
En esta única misa estamos proclamando la grandeza divina del sacerdocio. Yo quiero agradecer a los queridos padres aquí presentes el gran bien que hacen con las misas de sus parroquias, con el sacramento que llevan del altar para animar las situaciones de todo nuestro pueblo. Queridos hermanos sacerdotes, nuestra vocación, ungida por la unción sacerdotal, nos ha hecho sacramento gemelo de la eucaristía, sacramento de amor. Como la eucaristía, el sacerdocio va predicando en el mundo con su sola presencia la misericordia del Señor, la fuerza redentora de Dios. Al multiplicar con su gesto consagratorio la misa en los altares de nuestra diócesis, está diciendo cuánto nos ama el Señor y cómo quiere compartir con nosotros nuestro amor. El sacerdote le da a la comunidad el sentido eucarístico. En el signo del pan y del vino le ofrecen las manos sacerdotales el fruto del trabajo, las esperanzas, las angustias, las alegrías, las tristezas de la humanidad. Una comunidad está como decapitada cuando no tiene un sacerdote que le celebre la misa y divinice todo lo humano que produce su ingenio, su mano, su fuerza creadora. Por eso el sacerdote es necesario en cada comunidad.
El Papa Juan Pablo II recordaba el Jueves Santo que en su tierra hay lugares donde no hay sacerdote y se pone en el altar una estola y se lee toda la misa, pero cuando llega el momento de pronunciar las palabras de la consagración, hay un silencio en el pueblo, nadie puede decir esa palabra; falta el sacerdote. Y hay -dice el Papa- silencios interrumpidos por el llanto, por el sollozo, recordando con nostalgia la ausencia de un sacerdote. Yo creo que esto es también, hoy, el vacío de nuestras iglesias sin misa y sin sacerdote. Queremos recordar en este gesto la falta que nos hace el Padre Rafael Palacios y los otros cuatro sacerdotes asesinados y la necesidad que tenemos de sacerdotes. De tal manera que esta ausencia del Padre Palacios en el presbiterio que hoy concelebra nos afecta a todos.
Ha sido un crimen matarlo; no sólo un homicidio, ha sido un sacrilegio porque ha tocado la persona de Cristo que el sacerdote representa; no sólo crimen y sacrilegio, ha sido un atentado contra el pueblo. El pueblo se queda sin sacerdotes, aunque los criminales no lo necesiten; y la pena de excomunión que la Iglesia da contra los que matan o ponen sus manos violentas en un sacerdote no es un gesto muerto, es la expresión de un pueblo que repudia a quien ha levantado su mano para arrebatarle la vida de uno de sus sacerdotes.
La persecución, signo de autenticidad
Este atropello a la comunidad hace el gesto de vuestra presencia, queridos hermanos. Vuestra presencia aquí, proclama -y yo les agradezco profundamente junto con mis hermanos sacerdotes- la fe que ustedes tienen en este sacramento que deposita en el hombre la capacidad de Cristo para perdonar, para dar su cuerpo divino y su sangre, para acompañar en el último viaje a los peregrinos a la eternidad, para predicar la palabra divina, para enseñar paz y amor a los pueblos. Por eso es injusto que se confunda en una hora de venganzas irracionales la muerte de un predicador de la paz junto con los violentos; y en este remolino de venganzas, la muerte de un sacerdote es sumamente significativa. Cinco ya, lo acaba de recordar el manifiesto que se leyó al principio de la misa. Ninguna diócesis de América Latina puede ofrecer al Señor estas cinco hostias de su presbiterio. ¿Será gloria de nosotros o será vergüenza de un pueblo que no estima a los sacerdotes? Lo cierto es que la presencia de ustedes aquí en la Catedral y el vacío de las misas en el resto de la Arquidiócesis está queriendo reclamar, a los que formamos la comunidad cristiana y a los que nos odian y nos persiguen, el valor del sacerdote. Lo amen o lo odien, él es el ministro del amor y del perdón. Lo amen, le tergiversen su mensaje, lo calumnien, lo difamen, lo asesinen, el sacerdote siempre flotará como una presencia de Cristo, que también fue asesinado.
El sacerdocio en nuestra Arquidiócesis puede llevar este sello de Jesús: “Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán”. Yo creo que estamos ante una nota típica de la autenticidad de la predicación de la Iglesia. De Rafael Palacios yo puedo asegurar, y las comunidades que lo trataron de cerca, que estaba muy lejos de provocar violencias, de sembrar odios; no merecía la muerte que se le dio. Predicó el amor; hombre de mucha reflexión, siempre creyó más en la fuerza del amor que en la fuerza de la violencia y trató de crear comunidades. Era su ideal: crear comunidades inspiradas en el amor de Jesucristo.
La elocuencia humano-divina del pueblo de Dios
Finalmente, hermanos, yo quiero prevenir que esta muerte de los sacerdotes -sacerdotes solidarios con el pueblo- se une a las múltiples muertes de otras categorías humanas. Podemos presentar junto a la sangre de maestros, de obreros, de campesinos, la sangre de nuestros sacerdotes. Esto es comunión de amor. Sería triste que en una patria donde se está asesinando tan horrorosamente, no contáramos entre las víctimas también a los sacerdotes. Son el testimonio de una Iglesia encarnada en los problemas de su pueblo y podemos decir que esta misa única no es sólo en honor del Padre Rafael Palacios y no nos recuerda sólo los cinco sacerdotes asesinados, sino que quiere ser el reclamo de un pueblo por la sangre de todos los hermanos cristianos y no cristianos. La vida siempre es sagrada. El mandamiento del Señor, no matarás, hace sagrada toda vida; y aunque sea un pecador, la sangre derramada siempre clama a Dios, y los que asesinan siempre son homicidas.
Por eso quiero interpretar, para terminar, el lenguaje humano-divino de este pueblo. Ya casi lo he dicho, pero quisiera concretar vuestra presencia en esta misa única como una voz de oración ante todo. El pueblo ora; la Iglesia no clama venganza, la Iglesia se eleva en oración y le interesa, ante todo, al nuevo emigrante a la eternidad. El Padre Palacios necesita la oración de un pueblo que le diga al Señor: es nuestro sacerdote, dale, Señor, el perdón por los pecados que pudo cometer, dale la luz que brille en aquella búsqueda de verdad que siempre lo guio, una vida afanada por el estudio, característica del Padre Palacios. Dadle descanso por lo que trabajó, por las incomprensiones que sufrió.
Es nuestra plegaria póstuma que acompaña al sacerdote muerto, pero que deriva también en una oración de paz para este pueblo necesitado de ella. Es una voz de denuncia, como ya lo hemos expresado. Es una voz que llama a conversión. Una voz que llama a conversión de todos los que estamos celebrando la eucaristía y de todos aquellos que no comprenden a la Iglesia en su mensaje.
Quiero terminar, hermanos, recordando una bella coincidencia. Este día, después de celebrar a San Pedro y San Pablo -los patronos de Roma- Roma celebra a todo aquel conjunto de hombres y mujeres, sacerdotes y fieles, que, siguiendo el ejemplo de Pedro y Pablo, dieron su vida en Roma, sobre todo, bajo el imperio de Nerón y bajo las diversas persecuciones romanas. Un papa romano, Clemente Romano, escribiendo una carta a los corintios, se refiere a esta celebración, y yo quiero recoger sus palabras como el precioso epílogo a mis pobres ideas expresadas hoy, porque las palabras de San Clemente Romano vienen a resumir la presencia de la Arquidiócesis de San Salvador, que, dejando solas las iglesias de toda la Arquidiócesis vacías de culto en este día en señal de solidaridad con la única misa de Catedral, quiere vivir esta gran verdad. “Escribimos estas cosas -dice San Clemente Romano- no sólo para amonestar a ustedes acerca de sus deberes, sino también para exhortarnos a nosotros mismos, pues nos movemos en la misma arena”.
Hermanos, estamos luchando en el mismo estadio, vivimos la misma historia, corremos los mismos riesgos; el mismo desafío se nos impone, el mismo desafío que Dios hizo al Padre Palacios, y él supo responder tan heroicamente, se está haciendo también a todos nosotros: obispos y sacerdotes, fieles, religiosas, comunidades aquí presentes, vivimos moviéndonos en la misma arena y corremos bajo el imperio del mismo desafío del Señor. La hora es riesgosa para todos, por lo que dejémonos de preocupaciones vanas y superficiales y vengamos a la gloriosa y venerada regla de nuestra tradición. Veamos qué hermoso y qué agradable y cuán aceptada es ante la mirada del Creador esta sangre derramada que se junta con la sangre de Jesucristo. Reconozcamos entonces qué preciosa es para Dios esa sangre que obtuvo para el mundo la gracia de la penitencia porque fue derramada para nuestra liberación.
Pasemos entonces a la Eucaristía donde el cuerpo y la sangre del Señor recoge el sentido de tanta sangre derramada; lo diviniza, lo ennoblece, lo purifica de todo lo manchado que pudo tener. Y junto a la sangre del Señor en esta Eucaristía, ofrezcamos no solamente nuestra oración por el Padre Palacios y por todos los difuntos por quienes queremos orar. Recojamos también el reto de aquel espíritu de martirio del que nos habla el Concilio y digámosle como aquel apóstol al Señor: “Vayamos y, si es necesario, muramos con Él”. Así sea.




