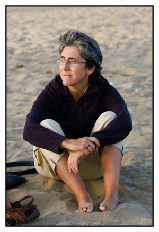 La semana de Pascua es de mis preferidas, como si en esos días los rostros y las cosas se sumergieran en una luz silenciosa. Recuerdo unos ejercicios en mis primeros años de juniora, me levanté muy de madrugada con el fervor de los comienzos, cuando aún estaba oscuro como sugería san Ignacio, y tuve un regalo que ha ido arraigándose con el tiempo: la resurrección es muy discreta y suave.
La semana de Pascua es de mis preferidas, como si en esos días los rostros y las cosas se sumergieran en una luz silenciosa. Recuerdo unos ejercicios en mis primeros años de juniora, me levanté muy de madrugada con el fervor de los comienzos, cuando aún estaba oscuro como sugería san Ignacio, y tuve un regalo que ha ido arraigándose con el tiempo: la resurrección es muy discreta y suave.
Desde entonces me gusta pasar un test: si la resurrección fuera una música ¿qué música sería? Nos viene el aleluya de Haendel y esas sinfonías con todas las voces incorporadas en un crescendo conmovedor. ¿Y si fuera un árbol? Solemos imaginar un árbol muy frondoso, en plena floración o desbordado de frutos. Pero en los Evangelios no es así, las señales son discretas, no lo reconocen cuando aparece. Una música casi imperceptible que necesita atención para ser escuchada, y un árbol al que hay que acercarse para descubrir sorprendidos que está cuajado de yemas. Me emocionan los signos tan humanos de la resurrección: pronunciar con afecto el nombre de los que amamos (Jn 20, 16), mostrar las heridas curadas (Jn 20, 20), preparar un almuerzo por sorpresa (Jn 21, 12)… y es suficiente para reencendernos el corazón y enviarnos de nuevo a echar con otros las redes de la vida.
Regresaba de un viaje un poco entristecida, por el amor tan estrecho que experimento a veces, y un matrimonio ya mayor venía a mi lado, me gustó ver que tenían sus manos cogidas. Casi nos despedíamos cuando al preguntarme en qué trabajaba le dije que era religiosa: “ya me parecía a mi”-comentó el marido. Y fue entonces cuando a ella se le cubrió el rostro de luz. Me contó que uno de sus hijos estuvo en la cárcel y que una religiosa de su barrio iba a visitarlo cada semana, entonces me quería besar las manos y yo besé también las suyas. “¡Es tan buena vuestra vida para los demás!”, me dijo; y aquella mujer “me resucitó” cuando venía enredada en mis propios temores. Desde aquí quiero agradecer a la hermanita de la Asunción que les llevó tanto amor y dignidad, y a todas las mujeres que en muchas mañanas de Pascua caminan con sus perfumes hacia las realidades lastimadas. ¡Son tan discretos y generosos los signos de la resurrección!




