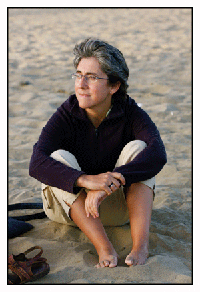 La primera vez que leí algo de Madeleine (1904-1964) me impresionó encontrar una mujer profundamente contemplativa viviendo en la vorágine de una ciudad como París, en un barrio obrero y marginal, una vida aparentemente corriente. ¿Quién era esta mujer que escribía divinamente, que trabajaba codo a codo con sus compañeros comunistas en el ayuntamiento de Ivry como asistente social, que era amiga y consejera de los curas obreros, y a la que algunos obispos pidieron su opinión en los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano II?
La primera vez que leí algo de Madeleine (1904-1964) me impresionó encontrar una mujer profundamente contemplativa viviendo en la vorágine de una ciudad como París, en un barrio obrero y marginal, una vida aparentemente corriente. ¿Quién era esta mujer que escribía divinamente, que trabajaba codo a codo con sus compañeros comunistas en el ayuntamiento de Ivry como asistente social, que era amiga y consejera de los curas obreros, y a la que algunos obispos pidieron su opinión en los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano II?
Madeleine fue “deslumbrada por Dios”, un 29 de marzo de 1924, tenía 20 años y a esa “oscura luz” se prendió toda su vida. Vivió en comunidad con otras mujeres laicas y con el Evangelio como única regla, en los tiempos en que eso era un riesgo y una aventura. Recorrían un camino sin mapas y se acercó a los hombres y mujeres de su tiempo, intensa y amorosamente, con el único deseo de hacerles presentir algo de la Buena Noticia que la había fascinado. Comprendió que la Iglesia necesitaba urgentemente hablar el lenguaje de sus contemporáneos, conocer sus dolores y sus alegrías, y acercarse a ellos allí donde se encontraban, llevando el Evangelio no sólo con las palabras, sino con el testimonio y la bondad del corazón. Cuando Madeleine muere repentinamente sobre su mesa de trabajo, el 13 de octubre de 1964, en el aula conciliar, un laico -presidente de la JOC internacional- tomaba la palabra por primera vez ante la Iglesia en nombre de los trabajadores cristianos que vivían en los barrios obreros de las grandes ciudades.
Me dio gusto encontrar, en estos días, un artículo de un teólogo austríaco que la considera “patrona” de la nueva evangelización. En ella se unen, como en pocos testigos, la interioridad y la solidaridad, el enraizamiento en la propia fe y el diálogo y el amor hacia los que no la comparten, la soledad y una vida en común deseada y arriesgada. En un tiempo, el suyo como el nuestro, difícil para las fidelidades, Madeleine nos enseña el amor a la Iglesia como mediadora del Evangelio y del cuerpo de Jesús.
Entre sus escritos, mi texto preferido sigue siendo aquella oración que descubrí hace muchos años: “Nos has traído esta noche a este café donde has querido ser Tú en nosotros durante algunas horas…Y porque tus ojos despiertan en los nuestros, porque tu corazón se abre en nuestro corazón, sentimos cómo nuestro débil amor se abre en nosotros como una rosa espléndida, se profundiza como un refugio inmenso y acogedor para todas estas personas cuya vida palpita en torno nuestro…Entonces el café ya no es un lugar profano, un rincón de la tierra que parecía darte la espalda (…) Atrae todo hacia ti en nosotros…Atráelos en nosotros para que aquí te encuentren. Dilata nuestro corazón para que quepan todos…”




